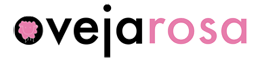¿Quién no ha pensado, alguna vez, que su vida podría haber sido otra? Seguro que alguna noche, cuando el sueño se demora, habéis reflexionado sobre el clásico –¿Qué habría sido de mi vida si yo…?–
Para bien o para mal, el pasado no puede cambiarse. Y el porvenir es incierto. El efecto mariposa teje y entreteje sus hilos y detalles nimios marcan rumbos.
Los días traen pequeñas dicotomías ante las que nos vemos obligados a elegir. Con frecuencia sin pensarlo mucho, pues no parecen ser asuntos de especial relevancia. Es el tiempo, que a casi todo da color, quien años después nos descubre que aquella decisión, en apariencia banal, cambió nuestro destino y el de muchos otros.
Cuando se acerca el fin de año, con esa tendencia humana a hacer recensiones periódicas, este tipo de ideas suelen rondarme. Soy muy consciente de mi realidad. La vida y la familia que tengo no serían lo que son si mis pasos hubiesen sido otros. Por fortuna no lo fueron. La familia y la vida que tengo son las que quiero tener.
Era 1999. Acababa de salir de una relación de más de 20 años. Empezaban mis vacaciones de verano y tenía por delante un montón de días inútiles con los que no sabía qué hacer. Antonio, mi primo valenciano, me llamó una tarde. Vendría a Madrid. Tenía que hacer unas compras para su negocio y, como yo estaba libre, me ofrecía acompañarle. Fue un alegrón. No solo porque estaría ocupado, si no porque el afecto que nos une desde la infancia es real y profundo. Pasamos la mañana de tienda en tienda, viendo antigüedades. Cansados (mediaba julio en Madrid), decidimos parar a comer, dejando algunas visitas pendientes para después.
No habíamos llegado a los postres cuando Antonio me dijo que no se iba a quedar. Que echaba mucho de menos a su mujer y sus hijos, que se marchaba. Ni siquiera acabó el café. Salimos disparados del restaurante, me dio un abrazo, subió a su coche y se alejó, pletórico, hacia su casa, su vida.
Allí quedé yo, inmóvil en la acera (¡abandonado!), bajo el sol de verano. Sin objetivo ni horizonte, sin familia hacia la que correr.
Volví a mi piso alquilado.
Parecía mucho más solo y callado que por la mañana.
Recurrí a lo fácil. Me fui de compras.
Los centros comerciales distraen. No tenía necesidad de nada, pero había que ocupar aquellas horas que, de pronto, habían quedado blancas y muertas.
En el aparcamiento cogí el carro y subí por las escaleras mecánicas pensado qué podría comprar, aun cuando no lo precisase. Fue al entrar en el hipermercado cuando lo vi. Guapo. (Muy guapo, todo sea dicho). Nuestras miradas se cruzaron unos segundos y seguí mi ruta empujando el carrito. Giraba ya hacia el pasillo central cuando volví la vista. El estaba parado, observándome. Continué caminando, ahora despacio, pasando fila tras fila de estanterías sin ver nada de lo que exponían, solo esperando llegar al siguiente cruce para verlo, al otro lado, mirándome fijo.
Cuatro pasillos después dejé el carro. Sonreí. Me devolvió la sonrisa. Nos acercamos. Empezamos a hablar.
Mi boca era un secarral. Mis piernas temblaban como si tuviesen azogue. No podía controlarlas. Él no hacía más que mirarlas mientras yo pensaba que debía parecer un enfermo. Contactar con un desconocido, hablar con él, saber que estaba conociendo a otro hombre homosexual (suponía que lo era… ¿o no?), así, en medio de la gente… toda la situación me había inundado de adrenalina. El corazón latía desaforado; las manos parecían témpanos de hielo. Era algo nuevo, muy nuevo, para mí.
Pero seguimos hablando. Obligué a mis piernas a caminar y me relajé (lo que pude). Salimos a la calle. El paseo nos llevo a un parque, el Tierno Galván. ¡Qué pequeños eran entonces sus árboles! Nos sentamos en las gradas del anfiteatro y hablamos y hablamos hasta que anocheció.
Ni que decir tiene que me enamoré perdidamente en aquellas primeras horas. Enamorado hasta el tuétano de todos mis huesos. Allí mismo, mirando la puesta de sol, nos cogimos (con muchísimo disimulo) de la mano por primera vez. Cuatro meses después empezábamos a vivir juntos. Tras más de 16 años, sigo sintiendo lo mismo por él.
¡Qué lejos estaba yo de imaginar, mientras luz y calor se adormecían, lo que estaba cambiando mi vida! Ni por asomo sospechaba, preocupado entonces por si alguien veía rozarse nuestras manos, que algo completamente inédito había nacido. Que, en el devenir, conocería gente maravillosa, personas de mentes y corazones grandes; hombres y, sobre todo, mujeres que llevan la palabra dignidad escrita en cada respiración. No podía intuir que, años después, ella, Kara, nos elegiría para dar algo tan preciado como su capacidad de gestar. Ayudar a que naciera Alonso dice que la hizo feliz y mejor. Mas feliz no sé. Mejor no lo creo posible.
Javier y yo nos casamos en 2008. En 2010 nacía nuestro hijo, el centro de nuestras vidas. En el camino, hemos tenido que madurar. Han tenido que madurar nuestras familias y nuestros entornos. Hemos encontrado amigos que lo son del alma. Hemos contado, a quien ha querido escuchar y a quien no, la verdad. Nuestra y de much*s otr*s.
Nada, nada de esto habría sido posible si, aquella tarde, Antonio no hubiese sentido la necesidad imperiosa de estar con los suyos. Aquel vacío que generó en mí fue la llave que abrió mi futuro, lo que hizo que hoy tenga mi propia familia. Mi orgullo.
Que el año nuevo os traiga esos pequeños detalles, esas pequeñas dicotomías, y que la elección que hagáis os conduzca a vuestros sueños, incluidos esos que todavía no soñáis.
Que 2016 traiga, a todas y todos, los hijos e hijas que esperáis, la familia que queréis.
Que traiga Respeto. Proyectos. Futuros reales.
¡Feliz 2016!!
¡Feliz año Nuevo!!
Pedro Fuentes