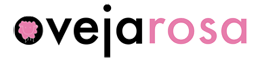«Abrid escuelas y se cerrarán cárceles.» (Concepción Arenal)
Los delitos de odio crecen. El Ministerio del Interior registró 1.172 de ellos en 2013; 1.285 en 2014. Casos conocidos. Los reales son más, muchos mas. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncian su caso.
La situación de estos delitos en el colectivo LGTB ha sido analizada al detalle en un estupendo artículo de Sergio Aguado. Los delitos conocidos por orientación o identidad sexual pasaron de 452 en 2013 a 513 en 2014. Un ascenso de un 13%. Ascenso que podría ser debido a un incremento en el número de agresiones denunciadas pero que, en todo caso, es un reflejo de la realidad: como rayo que no cesa, el odio sigue viviendo y resistiendo por nuestros pueblos y ciudades.
Autoridades y administraciones han decidido ofrecer una política para combatirlos. Se reconoce el delito de odio como tal; se crean fiscales especiales; nacen nuevos protocolos de actuación para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; se dibuja el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Lo que hasta ahora eran delitos “comunes”, cuyos causantes no transcendían de ser vulgares delincuentes, adquieren un tratamiento específico por ley. También diversas comunidades autónomas han elaborado, o están haciéndolo, leyes al respecto. Sin ir más lejos, en Madrid, la presidenta Cifuentes publicitaba la elaboración de un proyecto de ley contra la transfobia (¿es posible sin las asociaciones de personas y familias transexuales?) o explicitaba, hace unos días, que el gobierno regional creará un protocolo específico para combatir la discriminación y formará a los docentes para detectar las situaciones de acoso homófobo en las aulas.
¡Qué bonito! ¡Qué intensa actividad! ¡Qué apoyo y asistencia más grande! Por fin las personas agresoras serán detectadas, buscadas, perseguidas, condenadas…
¡NO! No. No quiero que la ley garantice que perseguirá y condenará a quien me patee el hígado. Lo que quiero es que no me lo patee nadie. No quiero niñas llorando porque el coro de las “compis” de colegio la rodea al grito de bollera, quiero que le den la mano y jueguen con ella y sonrían. No quiero que «maricón» sea el insulto más usado en los patios de recreo, quiero respeto. No quiero institutos con hijos de familias homoparentales armarizados, quiero verlos libres en la calle, con la cabeza alta, bebiendo la vida a grandes sorbos como hacen los adolescentes. Quiero ver los centros educativos de toda España envueltos por banderas arcoíris celebrando el Día de la Diversidad Sexual. No quiero que se detecte el riesgo o la persecución, quiero que se eduque para que no haya nada que detectar.
Quiero que se cambie la Ley General Educación para que NO haya acoso, transfobia, homofobia…
El pasado verano, en un conocido periódico, los comentarios de los lectores a un artículo contra el odio coincidían al afirmar que “…quieren crear leyes que permitan al colectivo gay amedrentar, coartar y amenazar… Cualquier tipo de comentario será calificado como homófobo…” (Sic).
La importancia de estos pareceres no estriba en que consideren necesaria, o no, una Ley contra la Homofobia o de Protección Integral contra Delitos de Odio. La importancia radica en que las modificaciones legislativas de tipo punitivo no les inducen a cambiar su actitud. Bien al contrario, se sentirán perseguidos por “pensar diferente”. Empatizarán con el agresor, no con el agredido.
Si no se educa no hay nada que hacer, no habrá prevención del delito. Los proyectos legales que se barajan parten de la base de perseguir a quien agrede y reparar el daño causado. Sin embargo, lo deseable es no tener que reparar nada. Porque nadie lesione. O agravie. O mate.
Si no educamos contra el odio, nunca lo erradicaremos.
Es preciso enseñar en las escuelas, en todas las escuelas y desde la etapa de infantil, que la diversidad sexual es sólo eso, diversidad, y no supone ningún tipo de diferencia real. Se precisa una escuela en la que cada día, y todos los días, se oiga que la homofobia es una enfermedad. Que la homófoba, el homófobo es una persona insegura, llena de miedos que trata de disimular con violencia, gritos e insultos; que tiene una mente rígida y carece de la autoestima mínima para relacionarse con cualquier otro; que su decantada virilidad o su femineidad ejemplar suele esconder más miedo que otra cosa, cuando no es resultante de una educación que le ha dejado, de por vida, castrado, castrada… Debe ser obligatorio que en las bibliotecas de aula, de todas las aulas, haya cuentos y libros que muestren la diversidad sexual. Debe integrarse en la rutina, de colegios e institutos, la proyección de películas sobre relaciones afectivas de todo tipo. Hay que exigir que, en horario infantil, al menos un mínimo de los dibujos animados incluya familias homoparentales, personas homosexuales, niñ*s transexuales…
Sí, lo sé, estas acciones educativas se verán frenadas por los que, desde la defensa de la propia libertad, piensan que pueden controlar la libertad de los demás. Los que lanzan frases como “Yo formo a mi hijos en lo que yo quiero”, “Los educo como deseo”. Idea respetable, absolutamente, pero que ha de estar, por fuerza, dentro de unas normas de convivencia y acatamiento de los derechos humanos.
Nadie estaría dispuesto a aceptar que, en nuestras escuelas, se educase a los niños en la licitud de matar a otro cuando se antoje. En el concepto de lo bueno que es violar mujeres. En la idea de que maltratar a un menor es normal. El padre, la madre, puede pretender instruir a su hijo en lo sano y seguro que es pasear con una navaja en el bolsillo, pero la educación (la sociedad) no puede aceptar eso ni mirar para otro lado. Tendrá que explicarse que ir por el mundo dispuesto a clavar un cuchillo a otro está mal. Muy mal. Aunque su padre, su madre o el sursuncorda digan lo contrario.
No se trata de aplicar una política impositiva y, lógicamente, los progenitores deben vigilar el acceso a la información de sus hijos. Es evidente que podrán apagar la televisión para que los pequeños no vean aquello que consideren inadecuado (¡faltaría más!), o denegar el permiso para asistir a la proyección de determinadas películas, o apartar a sus hijos del uso libre de la biblioteca de aula. El derecho de los padres a este control no está en cuestión. Como no es cuestionable que en la escuela debe vivirse otro tipo de educación. Frente a la formación heterosexual tradicional, “de toda la vida”, hay que hacer al sistema educativo permeable a la pluralidad.
Es absolutamente lícito educar, desde la infancia, contra la homofobia y a favor de la igualdad. Y hacerlo con todos los medios a nuestro alcance; medios reales, efectivos, no una simple definición de intenciones. Esa es la Ley necesaria para prevenir la agresión y ha de ser incorporada al currículum escolar. Las justificaciones religiosas, de libertad de cátedra, de expresión o de otro tipo no pueden ser usadas para permitir que sobreviva el odio, para enseñar a despreciar en razón de la diversidad afectiva, sexual o cualquier otra. Mientras la sociedad viva con naturalidad la agresión al diferente, las leyes llenarán las cárceles, abarrotarán juzgados, pero no corregirán ni ideas ni prejuicios. La historia natural de los delitos contra las personas LGTB sólo cambiará cuando a un agresor, a una homófoba, su hija, su hijo, le diga, mirándole a los ojos: «Eso no se hace, papá». «Eso no se dice, mamá». «Lo que haces no está bien, no me gusta». «Hace daño». Entonces, sólo entonces, estaremos cambiando el mundo.