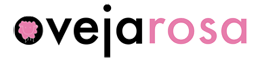«Siempre me ha hecho gracia eso de «salir del armario». Para quienes no sepáis mucho sobre ebanistería o nunca hayáis montado un mueble del IKEA, los armarios se componen de varias piezas que deben ser montadas. Y no es esto lo que nos pasa a los homosexuales: no creamos nada a nuestro alrededor, no pretendemos aislarnos del resto del mundo. Simplemente surge una barrera invisible de la que no eres consciente, como un seto que crece cada día una milésima de centímetro y del que no te das cuenta hasta que a duras penas puedes ver al otro lado.
Yo os puedo contar mi historia. Os puedo decir que tengo 21 años, que vivo en Madrid y que estudié en un colegio católico donde sólo había dos tipos de chicos: los futboleros y los maricones. Y que me perdonen esos gays vocacionales que a los ocho años ya se conocían mejor que yo a los quince, pero a mí a esa edad me eran tan indiferentes los chicos como las chicas.
Os puedo decir que empecé a sospechar que me gustaban los chicos —y esto era hasta hoy un secreto de sumario— gracias a los anuncios de una revista en los que aparecía un modelo increíble. También os puedo decir que poco después conocí a alguien muy especial del que me enamoré hasta las trancas y que me confirmó mis sospechas. Y, como la vida es así, yo empecé a salir con un chico por el que no sentía nada más que cariño y los tres acabamos bien jodidos. Pero esa historia, que unos cuantos buenos amigos conocen, la escribiré el día que publique un libro.
A estas alturas de la película, uno se plantea esa gran cuestión: «¿No va siendo hora de que todo el mundo lo sepa?». La salida del armario, ese momento traumático en la vida de cualquier homosexual que decida echarle valor e ir de perdidos al río. Para desgracia de mi biógrafo, todos mis amigos me aceptaron sin reserva alguna, sin escenitas ni tragedias. En mi casa fue distinto.
Realmente, tengo que confesar que salir del armario con mi familia fue muy divertido. Yo llevaba algo más de un año saliendo con un chico (en un mes haremos cuatro años y medio) y mi madre celebraba una fiesta sorpresa por el cumpleaños de mi padre. Todo el mundo estaba invitado: amigos de la infancia, compañeros, jefes, algunos profesores y toda la familia. Y yo simplemente me planté allí con mi novio y dejé que cada uno sacara sus propias conclusiones.
Hasta aquí la parte simpática del relato. Al día siguiente, tuve con mis padres LA CHARLA y me costó alrededor de un mes convencerles de que esto era lo que había y que tendrían que aceptarlo. Ah, y de que el hecho de que en ese período me hubiera hecho un piercing en la oreja no tenía nada que ver con mi orientación sexual ni era ninguna clase de rito de entrada.
Lágrimas de mi madre mediante, cabreos espontáneos de mi padre mediante, al final ambos se han hecho a la idea de que es algo que no puedo cambiar y ya hasta se habla en la mesa con naturalidad de mi chico sin tener que usar la fastidiosa coletilla de «ese amigo tuyo».
Me gustaría decir que eso es todo, que hasta aquí mi comparativamente aburrida salida del armario. Pero no es todo y nunca lo será. Porque, volviendo a la analogía del dichoso armario, salir de él debería de ser un acto único e irrepetible: «Ya estoy fuera y aquí me quedo». Sin embargo, salvo que uno tenga mucha pluma o se tatúe —con muy poco gusto, por cierto— «I LOVE GAGA» en la frente, salir del armario se acaba convirtiendo en un trámite de presentación. Y ojalá fuera tan fácil como decir «Hola, soy Nacho, marica convencido. Mucho gusto».
Si sólo se tratara de esa primera salida del armario traumática y globalizada (amigos y familia), no sería más que una anécdota vital, como el primer beso o la pérdida de la virginidad. Pero en esta absurda sociedad heterosexualizada sólo te quedan dos opciones: dar explicaciones a todo el mundo o sonreír educadamente y callar. Y, como comprenderéis, no procede relatar mi vida romántico-sexual a esa viejecita que me pregunta en el bus «¿Y de novias qué tal?». O a mi profesor de la autoescuela cuando comenta «las bufas que tiene esa tía».
Eso es lo realmente jodido: lucharlo cada día, que den por hecho información sobre mí, las caras de incredulidad de algunos cuando ya tienes que decir «No, mira, es que soy gay», las risas de auténticos mandriles cuando vas tranquilamente de la mano con tu novio por la calle. Pero, una vez que te enfrentas a ello, todo se vuelve más fácil y tú eres más valiente, más sincero y, sobre todo, más feliz. Y al que le pique… ése, que se meta en un armario y eche la llave».
A mis amigos y familia,
por hacer que cada día merezca la pena ser yo.
Y a mi chico;
él ya sabe por qué.
Demonacho