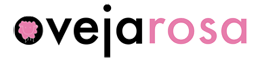Tras un breve parón en que nos ha dado tiempo a sacar en claro unas cuantas verdades, retomamos nuestra misión de diseccionar los entresijos de las princesas Disney. Vamos a entrar en la década de los noventa, y muchas de nosotras podemos decir que a partir de este momento (en que la saga se vuelve más regular) las veremos crecer a nuestro lado, aunque no siempre en la misma dirección. Analizaremos tanto los aspectos que permanecen inamovibles como los nuevos, hasta desvelar el objetivo final de esta aventura con la que espero estéis disfrutando tanto como yo.
 En La Bella y la Bestia (1991) se introduce un concepto radicalmente nuevo: la belleza se encuentra en el interior. A un díscolo príncipe se le priva de su atractivo y se le reta a que sea capaz de enamorar a una dama sin él (como antes había sucedido con La Sirenita sin su voz, qué manía con arrebatar virtudes para hacerlo todo más emocionante). Pero es curioso que se nos invite a creer que la belleza de él está en el interior. Yo me pregunto ¿qué habría sucedido, allá por 1991, si la bestia hubiera sido ella en lugar de él (véase Shrek, una genialidad Dreamworks de casi diez años después)? En cuanto a decir de la protagonista, creo que muy pocas de nosotras podemos afirmar que no constituyó el modelo Disney con el que más nos identificamos: una chica encantadora, aunque algo inadaptada, a la que le chifla la literatura e ignorar por completo las frivolidades del resto. Romántica (cómo no), pero más inquieta por la vida y por ampliar horizontes que por encontrar el amor. Aquí aparece por fin el primer villano masculino de la historia de las princesas, que no es la bestia (como era previsible) sino un hombre despechado: Gastón. Es la primera vez que presenciamos una propuesta de matrimonio rechazada, porque Bella prefiere conservar su independencia. Un detalle curioso es que las otras chicas del pueblo, las que sí suspiran por Gastón, son idénticas unas a otras, como representando el patrón limitado que opta por no salirse de la norma.
En La Bella y la Bestia (1991) se introduce un concepto radicalmente nuevo: la belleza se encuentra en el interior. A un díscolo príncipe se le priva de su atractivo y se le reta a que sea capaz de enamorar a una dama sin él (como antes había sucedido con La Sirenita sin su voz, qué manía con arrebatar virtudes para hacerlo todo más emocionante). Pero es curioso que se nos invite a creer que la belleza de él está en el interior. Yo me pregunto ¿qué habría sucedido, allá por 1991, si la bestia hubiera sido ella en lugar de él (véase Shrek, una genialidad Dreamworks de casi diez años después)? En cuanto a decir de la protagonista, creo que muy pocas de nosotras podemos afirmar que no constituyó el modelo Disney con el que más nos identificamos: una chica encantadora, aunque algo inadaptada, a la que le chifla la literatura e ignorar por completo las frivolidades del resto. Romántica (cómo no), pero más inquieta por la vida y por ampliar horizontes que por encontrar el amor. Aquí aparece por fin el primer villano masculino de la historia de las princesas, que no es la bestia (como era previsible) sino un hombre despechado: Gastón. Es la primera vez que presenciamos una propuesta de matrimonio rechazada, porque Bella prefiere conservar su independencia. Un detalle curioso es que las otras chicas del pueblo, las que sí suspiran por Gastón, son idénticas unas a otras, como representando el patrón limitado que opta por no salirse de la norma.
Pero Bella es valiente y cuando Bestia retiene a su pobre padre ella no duda en intercambiarse por él para salvarle (de nuevo la ausencia de la madre). El amor ya no es un flechazo sino un proceso que hay que currarse: aderezada por el humor y la espontaneidad de los objetos encantados del castillo, irán sucediéndose escenas cada vez más sugestivas que harán brotar el afecto. Y repito, esta vez es ella la que deshace el hechizo y lo salva a él, aunque desde luego no fuese ningún adonis.
 En Aladdín (1992) nos topamos con la primera princesa que sufre más explícitamente las consecuencias de serlo. Todas conocemos esos contextos palaciegos: el sultán que obliga a su hija a casarse para que, razón de peso, cuando él falte haya alguien que la proteja. Jasmine huye para evitar que su destino sea programado, y entre ella y Aladdín se establece un vínculo basado en la adversidad de su existencia: él sufre por la miseria de la vida callejera y ella por la asfixiante vida de palacio. Pero, ¿qué habría sucedido si él hubiera sido el príncipe? ¿También habría necesitado huir para hacer lo que quisiera? Jasmine se enamora de él porque representa todo lo que ella no puede tener. Sólo de su mano puede conocer todo aquello de lo que se le ha privado por su condición de princesa y mujer: la libertad, al fin y al cabo. Una vez más, ni rastro de la madre.
En Aladdín (1992) nos topamos con la primera princesa que sufre más explícitamente las consecuencias de serlo. Todas conocemos esos contextos palaciegos: el sultán que obliga a su hija a casarse para que, razón de peso, cuando él falte haya alguien que la proteja. Jasmine huye para evitar que su destino sea programado, y entre ella y Aladdín se establece un vínculo basado en la adversidad de su existencia: él sufre por la miseria de la vida callejera y ella por la asfixiante vida de palacio. Pero, ¿qué habría sucedido si él hubiera sido el príncipe? ¿También habría necesitado huir para hacer lo que quisiera? Jasmine se enamora de él porque representa todo lo que ella no puede tener. Sólo de su mano puede conocer todo aquello de lo que se le ha privado por su condición de princesa y mujer: la libertad, al fin y al cabo. Una vez más, ni rastro de la madre.
 Con Pocahontas (1995) tenemos un contexto parecido, pero en una tribu de indios norteamericanos (es increíble cómo las circunstancias adversas traspasan fácilmente las fronteras cuando se trata de privar de libertad a las mujeres). Pocahontas es la hija del jefe y está prometida con uno de los guerreros más aventajados de la tribu, pero ella parece más interesada en explorar las posibilidades naturales de su entorno. La llegada de un barco de colonos a sus costas provocará el encuentro con John Smith, siguiendo con la tendencia abierta en Aladdín de explotar el filón de los amores imposibles. A pesar de no tener madre, Pocahontas cuenta con el apoyo de uno de los personajes femeninos más entrañables de toda la saga Disney: la Abuela Sauce, que ejerce de consejera y amiga en un mundo dominado por los hombres. El gran triunfo de Pocahontas es que, por primera vez, antepone sus propios deseos a los exigidos para la consumación de su amor. Hasta ahora habíamos visto cómo todas las princesas abandonaban su hogar para unirse al príncipe de sus sueños, pero ella está tan vinculada a su tierra que se niega a hacerlo. Una muestra de carácter sin precedentes que acaba con el precepto del sacrificio femenino por amor.
Con Pocahontas (1995) tenemos un contexto parecido, pero en una tribu de indios norteamericanos (es increíble cómo las circunstancias adversas traspasan fácilmente las fronteras cuando se trata de privar de libertad a las mujeres). Pocahontas es la hija del jefe y está prometida con uno de los guerreros más aventajados de la tribu, pero ella parece más interesada en explorar las posibilidades naturales de su entorno. La llegada de un barco de colonos a sus costas provocará el encuentro con John Smith, siguiendo con la tendencia abierta en Aladdín de explotar el filón de los amores imposibles. A pesar de no tener madre, Pocahontas cuenta con el apoyo de uno de los personajes femeninos más entrañables de toda la saga Disney: la Abuela Sauce, que ejerce de consejera y amiga en un mundo dominado por los hombres. El gran triunfo de Pocahontas es que, por primera vez, antepone sus propios deseos a los exigidos para la consumación de su amor. Hasta ahora habíamos visto cómo todas las princesas abandonaban su hogar para unirse al príncipe de sus sueños, pero ella está tan vinculada a su tierra que se niega a hacerlo. Una muestra de carácter sin precedentes que acaba con el precepto del sacrificio femenino por amor.
 En Mulán (1998), Disney prosigue con su aproximación al mundo oriental. En la China invadida por los hunos, nuestra protagonista tiene la misión de honrar a su familia del único modo que se le permite: por medio de un matrimonio ventajoso. Por fin existe un papel medianamente activo para la madre, que por segunda vez en la historia está viva (la madre de La Bella durmiente sólo disponía de una frase en toda la película), pero que desgraciadamente incita a su hija a proseguir con la tradición de comportarse según los preceptos de sutileza, prudencia y demás virtudes inofensivas (además de mortalmente aburridas) a las que se reducían las posibilidades de las mujeres. En Mulán se aprecia de un modo más concreto y tormentoso la dicotomía entre amoldarse a las exigencias patriarcales del entorno o ser simplemente una misma, pese a defraudar las expectativas del resto. Es muy recurrente la idea del honor, y cuando el ejército recluta a su padre anciano para que acuda a luchar contra los hunos, ella decide travestirse y ocupar su lugar con el objetivo de protegerle. Es curioso ver que, tanto aquí como en La Bella y la Bestia, la supuesta hija inofensiva se sacrifica en beneficio de su padre (siempre de su padre). Mulán intenta adaptarse a las conductas de un campamento militar, por otra parte bastante zafias (las peleas injustificadas o escupir como respuesta más elocuente están a la orden del día), pero si le resultaba imposible adaptarse como mujer tampoco lo va a conseguir como hombre. Pronto comienza a tener miedo de que descubran su identidad y se le amontonan los problemas con su jefe de instrucción: el apuesto y responsable Lee, aunque termina ganándose su confianza e incluso salvándole la vida. Nada importa cuando se descubre que es una mujer. La excluyen del ejército y le perdonan la vida (literal y metafóricamente), como si todo lo logrado careciera ahora de importancia. Ella empieza a plantearse que tal vez no hizo todo lo que hizo por su padre, sino para demostrarse que poseía un valor en sí misma, al margen de las pobres expectativas del resto. Finalmente (y como era de esperar), termina salvando China y regresando a casa junto a Lee: la reconciliación con su familia vuelve a recaer emotivamente sobre la figura del padre.
En Mulán (1998), Disney prosigue con su aproximación al mundo oriental. En la China invadida por los hunos, nuestra protagonista tiene la misión de honrar a su familia del único modo que se le permite: por medio de un matrimonio ventajoso. Por fin existe un papel medianamente activo para la madre, que por segunda vez en la historia está viva (la madre de La Bella durmiente sólo disponía de una frase en toda la película), pero que desgraciadamente incita a su hija a proseguir con la tradición de comportarse según los preceptos de sutileza, prudencia y demás virtudes inofensivas (además de mortalmente aburridas) a las que se reducían las posibilidades de las mujeres. En Mulán se aprecia de un modo más concreto y tormentoso la dicotomía entre amoldarse a las exigencias patriarcales del entorno o ser simplemente una misma, pese a defraudar las expectativas del resto. Es muy recurrente la idea del honor, y cuando el ejército recluta a su padre anciano para que acuda a luchar contra los hunos, ella decide travestirse y ocupar su lugar con el objetivo de protegerle. Es curioso ver que, tanto aquí como en La Bella y la Bestia, la supuesta hija inofensiva se sacrifica en beneficio de su padre (siempre de su padre). Mulán intenta adaptarse a las conductas de un campamento militar, por otra parte bastante zafias (las peleas injustificadas o escupir como respuesta más elocuente están a la orden del día), pero si le resultaba imposible adaptarse como mujer tampoco lo va a conseguir como hombre. Pronto comienza a tener miedo de que descubran su identidad y se le amontonan los problemas con su jefe de instrucción: el apuesto y responsable Lee, aunque termina ganándose su confianza e incluso salvándole la vida. Nada importa cuando se descubre que es una mujer. La excluyen del ejército y le perdonan la vida (literal y metafóricamente), como si todo lo logrado careciera ahora de importancia. Ella empieza a plantearse que tal vez no hizo todo lo que hizo por su padre, sino para demostrarse que poseía un valor en sí misma, al margen de las pobres expectativas del resto. Finalmente (y como era de esperar), termina salvando China y regresando a casa junto a Lee: la reconciliación con su familia vuelve a recaer emotivamente sobre la figura del padre.
Por fin, y después de otro gran parón en la genealogía de las princesas, llegamos a las tres últimas películas de la Factoría Disney (que a muchas ya nos han pillado mayorcitas). La primera (de hace apenas tres años) es Tiana y el sapo, una original recuperación del cuento cuyo factor más rompedor pareció una consecuencia más de la “fiebre Obama”: por primera vez en la historia se nos presenta como protagonista una princesa negra.  A estas alturas cualquiera de nosotras podría identificarse con sus inquietudes, consistentes en cumplir el sueño de su padre (su padre, su padre, su padre) de abrir un restaurante propio. Un sueño que nada tiene que ver con encontrar el amor ni con descubrir el mundo, más propio de alguien ya independiente cuyas opciones se han ampliado. Así, la chica es adicta al trabajo y se muestra escéptica con respecto a los príncipes azules, aunque no hacia las estrellas que cumplen deseos. Vuelve a utilizarse la baza emocional del padre, pero la madre también está presente (aunque sólo para volver a insistir en que no trabaje tanto y se esfuerce por encontrar a un hombre). Se introduce como nuevo el papel de una amiga que pertenece a la aristocracia y sí que suspira por encontrar al príncipe de sus sueños: tendrá su oportunidad cuando Naveen, el heredero de Maldonia, visite la ciudad.
A estas alturas cualquiera de nosotras podría identificarse con sus inquietudes, consistentes en cumplir el sueño de su padre (su padre, su padre, su padre) de abrir un restaurante propio. Un sueño que nada tiene que ver con encontrar el amor ni con descubrir el mundo, más propio de alguien ya independiente cuyas opciones se han ampliado. Así, la chica es adicta al trabajo y se muestra escéptica con respecto a los príncipes azules, aunque no hacia las estrellas que cumplen deseos. Vuelve a utilizarse la baza emocional del padre, pero la madre también está presente (aunque sólo para volver a insistir en que no trabaje tanto y se esfuerce por encontrar a un hombre). Se introduce como nuevo el papel de una amiga que pertenece a la aristocracia y sí que suspira por encontrar al príncipe de sus sueños: tendrá su oportunidad cuando Naveen, el heredero de Maldonia, visite la ciudad.
En su empeño por reunir dinero para el restaurante, Tiana se ve envuelta en un complot contra el príncipe y ambos terminan convertidos en sapos. El conflicto que se establece entre ellos (y la postrera atracción) por fin tiene más que ver con el carácter que con las circunstancias: él es un tarambana y ella, demasiado responsable. La trama tiene poco que ver con un conflicto sexual. Su argumento se basa en la aventura de cómo ambos vuelven a ser humanos por medio del autoconocimiento y la redención. Al final se repite la premisa de que él debe besar a una princesa para deshacer el hechizo pero esta vez, con el inédito apoyo de la amiga (no deja de ser sorprendente que un personaje femenino al margen de la protagonista sea noble), termina besando al sapo para que ambos regresen a su forma original.
 A principios de 2011 se estrenó Enredados, una simpática versión del cuento de Rapunzel que presenta algunas novedades pero también regresa a la tradición medieval de las primeras princesas. Nos olvidamos de la mujer con inquietudes modernas que era Tiana y volvemos al contexto de palacio, donde una reina ha caído enferma poco antes de dar a luz. Para sanarse necesita una flor mágica que nadie ha visto jamás y todo el pueblo emprende la misión de encontrarla, manteniéndonos (una vez más, esto ya es ensañamiento) en vilo por si la madre de la chica morirá antes de que empiece la película. Pero una bruja obsesionada por mantenerse joven (recuperamos las profundas motivaciones de antaño) la encuentra antes que nadie y pretende esconderla para utilizarla sólo en su propio beneficio. Al final no funciona su triquiñuela y la flor llega al lecho de la reina, que alumbra a una niña con los mismos poderes de la flor (suspiros de alivio). Como si no hay drama nos quedamos sin película, la bruja Gothel la secuestra y la cría en lo alto de una torre como si fuera su propia hija, sólo para poder aprovecharse de su poder y permanecer joven. Aquí el rol de madrastra no se desarrolla como antes: existe la motivación perversa pero también hay cierto interés por que Rapunzel no sospeche nada, lo que la lleva a tratarla afectuosamente. Con la excusa de sobreprotegerla, le cuenta que el exterior está lleno de peligros y la exhorta a no abandonar nunca la torre: su largo cabello tiene propiedades mágicas y, de sospecharlo alguien, la secuestrarían para aprovecharse de él. Al no poder salir, la chica se dedica a limpiar (¡qué novedad!) pero también a leer y pintar, con tanta dedicación que acaba convirtiendo la torre en una auténtica Capilla Sixtina de sueños por cumplir. Así expone su principal motivación, que de nuevo no tiene nada que ver con príncipes: lo que desea es averiguar de dónde proceden los farolillos que en cada uno de sus cumpleaños llenan la noche de luz (sin saber que son sus propios padres, los reyes, quienes lo hacen con la esperanza de que ella regrese algún día). Para lograrlo se servirá de un ladronzuelo que se oculta accidentalmente en su torre y del que se acabará enamorando (cómo no) tras vivir infinidad de aventuras. Por primera vez él no es un príncipe, y acaba ocupando la posición de consorte en un final redentor donde ella termina heredando el reino (¡por fin!).
A principios de 2011 se estrenó Enredados, una simpática versión del cuento de Rapunzel que presenta algunas novedades pero también regresa a la tradición medieval de las primeras princesas. Nos olvidamos de la mujer con inquietudes modernas que era Tiana y volvemos al contexto de palacio, donde una reina ha caído enferma poco antes de dar a luz. Para sanarse necesita una flor mágica que nadie ha visto jamás y todo el pueblo emprende la misión de encontrarla, manteniéndonos (una vez más, esto ya es ensañamiento) en vilo por si la madre de la chica morirá antes de que empiece la película. Pero una bruja obsesionada por mantenerse joven (recuperamos las profundas motivaciones de antaño) la encuentra antes que nadie y pretende esconderla para utilizarla sólo en su propio beneficio. Al final no funciona su triquiñuela y la flor llega al lecho de la reina, que alumbra a una niña con los mismos poderes de la flor (suspiros de alivio). Como si no hay drama nos quedamos sin película, la bruja Gothel la secuestra y la cría en lo alto de una torre como si fuera su propia hija, sólo para poder aprovecharse de su poder y permanecer joven. Aquí el rol de madrastra no se desarrolla como antes: existe la motivación perversa pero también hay cierto interés por que Rapunzel no sospeche nada, lo que la lleva a tratarla afectuosamente. Con la excusa de sobreprotegerla, le cuenta que el exterior está lleno de peligros y la exhorta a no abandonar nunca la torre: su largo cabello tiene propiedades mágicas y, de sospecharlo alguien, la secuestrarían para aprovecharse de él. Al no poder salir, la chica se dedica a limpiar (¡qué novedad!) pero también a leer y pintar, con tanta dedicación que acaba convirtiendo la torre en una auténtica Capilla Sixtina de sueños por cumplir. Así expone su principal motivación, que de nuevo no tiene nada que ver con príncipes: lo que desea es averiguar de dónde proceden los farolillos que en cada uno de sus cumpleaños llenan la noche de luz (sin saber que son sus propios padres, los reyes, quienes lo hacen con la esperanza de que ella regrese algún día). Para lograrlo se servirá de un ladronzuelo que se oculta accidentalmente en su torre y del que se acabará enamorando (cómo no) tras vivir infinidad de aventuras. Por primera vez él no es un príncipe, y acaba ocupando la posición de consorte en un final redentor donde ella termina heredando el reino (¡por fin!).
Y llegó el momento que todas esperábamos (redoble de tambores): la expiación final de las películas Disney, el gran desquite. ¿No estábamos empezando a echar de menos a alguien? Casi cien años sin retratar en condiciones una relación madre-hija parecen suficientes, ¿no? Por fin el año pasado de estrenó Brave y conocimos a la princesa Mérida: la princesa que no quería serlo; que sentía pasión por la naturaleza y la libertad; que es glotona y odia la declamación, la música y la costura. Comparte con su padre la afición por el arco y cierta complicidad infantil, pero su madre (parece que las relaciones más intensas se establecen siempre con la parte más autoritaria) trata de obligarla a concertar un matrimonio apropiado y mantener la compostura. Todas nos sentimos identificadas con lo que (a fin de cuentas) constituye un choque generacional, con reticencia de asemejarnos a nuestra progenitora y problemas de comunicación incluidos. Es una gran metáfora que ella compita por conseguirse a sí misma en el enfrentamiento de los progenitores que luchan por su mano: desde luego, es mucho más diestra que todos ellos.
Por fin el año pasado de estrenó Brave y conocimos a la princesa Mérida: la princesa que no quería serlo; que sentía pasión por la naturaleza y la libertad; que es glotona y odia la declamación, la música y la costura. Comparte con su padre la afición por el arco y cierta complicidad infantil, pero su madre (parece que las relaciones más intensas se establecen siempre con la parte más autoritaria) trata de obligarla a concertar un matrimonio apropiado y mantener la compostura. Todas nos sentimos identificadas con lo que (a fin de cuentas) constituye un choque generacional, con reticencia de asemejarnos a nuestra progenitora y problemas de comunicación incluidos. Es una gran metáfora que ella compita por conseguirse a sí misma en el enfrentamiento de los progenitores que luchan por su mano: desde luego, es mucho más diestra que todos ellos.  Por primera vez no es ningún amorío el que desencadena la aventura, sino restaurar la relación con su madre. Todo empieza a complicarse cuando Mérida comete el error (todas lo hemos cometido alguna vez) de creer que la solución a sus problemas es conseguir que su madre cambie, pero el hechizo que teóricamente obrará el milagro sólo la convierte en un oso (a Disney le siguen encantando las metamorfosis). Una vez más hay límite de tiempo, y para devolverla a su forma humana Mérida deberá reconciliarse con ella de corazón. La aventura termina convirtiéndose en un pretexto para que ambas se conozcan mejor y se atrevan a cultivar una relación más sincera. Así, Mérida se convierte en la más íntegra de todas las princesas, en la más mujer en el sentido de mostrarse al fin como alguien completamente autónomo, independiente, cuyo equilibrio depende solo de apaciguar el vínculo con la figura más exponencial, más relevante en la vida de toda mujer: su madre.
Por primera vez no es ningún amorío el que desencadena la aventura, sino restaurar la relación con su madre. Todo empieza a complicarse cuando Mérida comete el error (todas lo hemos cometido alguna vez) de creer que la solución a sus problemas es conseguir que su madre cambie, pero el hechizo que teóricamente obrará el milagro sólo la convierte en un oso (a Disney le siguen encantando las metamorfosis). Una vez más hay límite de tiempo, y para devolverla a su forma humana Mérida deberá reconciliarse con ella de corazón. La aventura termina convirtiéndose en un pretexto para que ambas se conozcan mejor y se atrevan a cultivar una relación más sincera. Así, Mérida se convierte en la más íntegra de todas las princesas, en la más mujer en el sentido de mostrarse al fin como alguien completamente autónomo, independiente, cuyo equilibrio depende solo de apaciguar el vínculo con la figura más exponencial, más relevante en la vida de toda mujer: su madre.

Llegadas a este punto y teniendo más que comprobado lo que le cuesta a Disney evolucionar, ¿cuánto tiempo creéis que hará falta para que una princesa se enamore de otra en la gran pantalla? Si yo fuera una tengo bien claro por cuál de todas me decantaría. ¿Y vosotras?
Inma Miralles